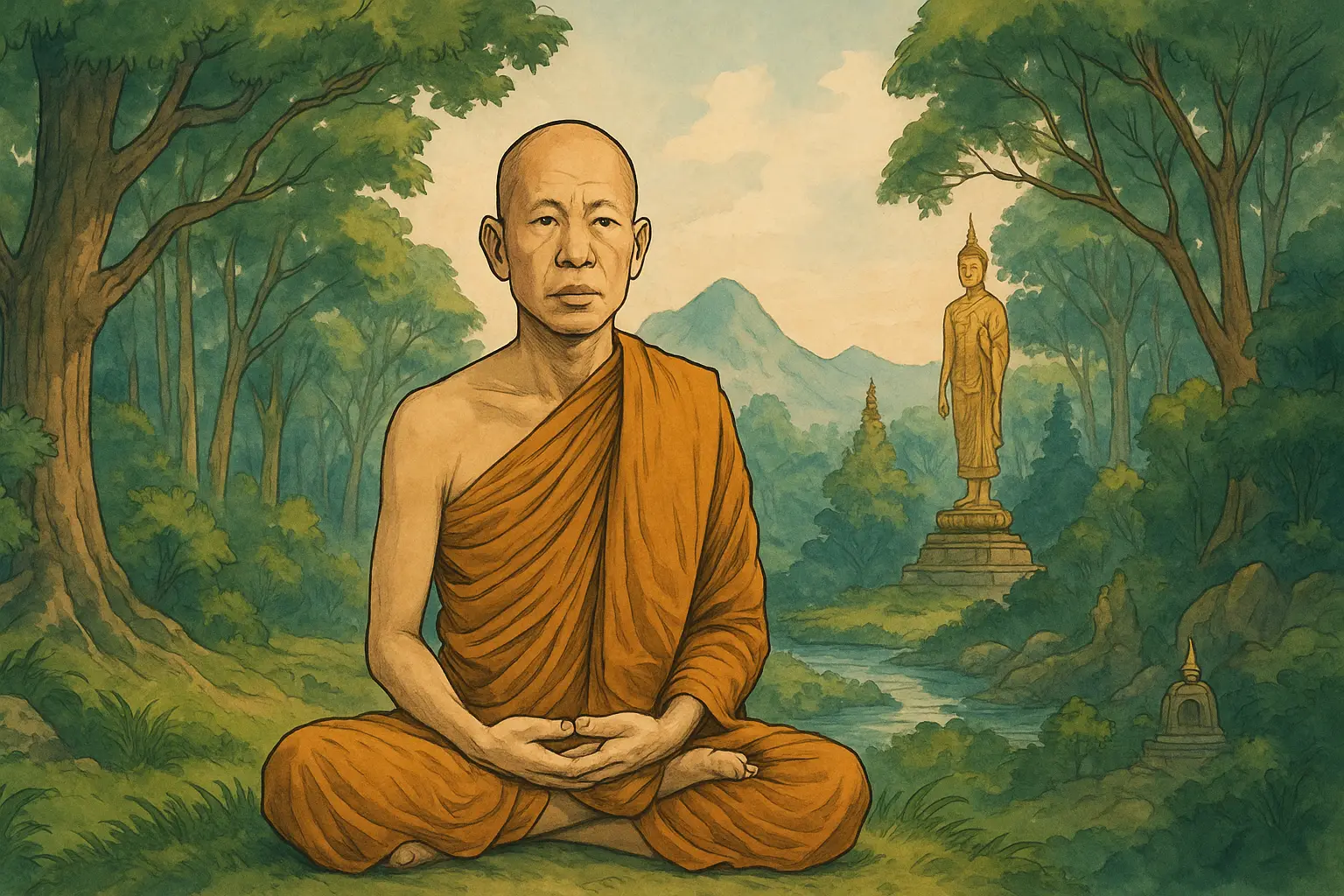Biografía del Maestro
Ajahn Lee Dhammadharo (1907–1961), conocido por muchos como uno de los grandes maestros de meditación del siglo XX, fue una figura central en la Tradición del Bosque de Tailandia, dentro de la orden Dhammayuttika Nikaya del budismo Theravāda. Nacido en la provincia de Ubon Ratchathani, fue discípulo directo de Ajahn Mun Bhuridatta. Su nombre monástico completo fue Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacarya, aunque es ampliamente recordado por su nombre más accesible: Ajahn Lee.
En su juventud, dejó la escuela a los 17 años con la intención de ganar dinero y formar una familia, pero al entrar en contacto con la vida monástica descubrió una profunda insatisfacción con la laxitud de muchos monjes de la época. Esto lo llevó a buscar una práctica más rigurosa y a reordenarse en la tradición thammayut bajo la guía de Ajahn Mun. A partir de ahí adoptó la vida errante del thudong, meditando en soledad, observando austeridades, y recorriendo los bosques de Tailandia, Birmania, Camboya e India.
Ajahn Lee fue pionero en acercar las enseñanzas del bosque al ámbito laico tailandés sin perder profundidad. Enseñó que la respiración puede refinarse y jugar un papel activo en el asentamiento de la mente, y desarrolló métodos detallados para cultivar la concentración (jhāna), integrando también la sensibilidad hacia las energías corporales. Jamás habló de sus logros personales en la práctica, pero su sabiduría, claridad y humildad dejaron una huella duradera en generaciones de meditadores. Su legado continúa vivo a través de sus escritos —dictados directamente desde estados meditativos profundos— y de discípulos como Ajahn Fuang, que transmitieron sus enseñanzas con fidelidad.
¿Qué son los Cinco Agregados (Khandhas)?
El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el aferramiento, y que lo que solemos tomar por un “yo” —nuestro cuerpo, mente, emociones e historia personal— no es una entidad sólida ni permanente, sino un proceso en constante cambio, compuesto por cinco aspectos interdependientes llamados agregados (khandhas en pali).
Cada uno de estos agregados representa una dimensión de la experiencia. Juntos, abarcan todo lo que podemos conocer, sentir, pensar o percibir. Comprenderlos, observar su impermanencia, su insatisfactoriedad y su ausencia de esencia personal (anattā), es clave para la liberación del sufrimiento.
1. Forma (rūpa)
Todo lo físico: el cuerpo, los sentidos, los objetos materiales. Es el aspecto tangible de la existencia. No hay nada aquí que permanezca igual; incluso el cuerpo cambia momento a momento. La forma es impermanente y, al no ser controlable, tampoco puede considerarse “yo”.
2. Sentimiento (vedanā)
Toda experiencia conlleva una cualidad: agradable, desagradable o neutra. No importa si sentimos gozo, dolor o indiferencia: estos sentimientos cambian continuamente. El apego al placer o la aversión al dolor son causas directas del sufrimiento.
3. Percepción (saññā)
Es la función de reconocer e interpretar lo que percibimos: etiquetamos colores, sonidos, palabras, rostros. Pero nuestras percepciones están teñidas por el pasado, por la memoria y el hábito. Ajahn Lee enseñaba que saññā actúa como “una sombra de la mente”, ilusoria y engañosa si no se ve con claridad.
4. Formaciones mentales (saṅkhāra)
Incluyen pensamientos, emociones, impulsos y especialmente la intención. Son procesos que condicionan nuestras acciones y reacciones. Este agregado está profundamente relacionado con el karma: nuestros hábitos mentales moldean nuestras vidas. También incluye la capacidad de crear, planificar, reflexionar o imaginar.
5. Conciencia (viññāṇa)
Es la pura capacidad de saber que algo está ocurriendo: “hay un sonido”, “hay una sensación”. Pero la conciencia no existe por sí sola: siempre es conciencia de algo, y cambia con cada estímulo. Aferrarse a ella, creyéndola un “yo” inmutable, es una de las más sutiles formas de ignorancia.
Los Khandhas como combustible del sufrimiento
El término khandha significa “grupo” o “montón”. En las enseñanzas del Buda, se dice que estos cinco agregados son como leña para una hoguera: el fuego del sufrimiento arde mientras sigamos alimentándolo con apego, aversión e ignorancia (lobha, dosa, moha). La iluminación, nibbāna, es literalmente la extinción del fuego, el fin de ese ardor constante que produce el aferramiento.
Cuando vemos con atención que todos los agregados son impermanentes, insatisfactorios y no-son-yo, el hábito de identificarnos con ellos empieza a disolverse. Esto no ocurre por medio de ideas o creencias, sino mediante la práctica directa de la atención consciente (satipaṭṭhāna): observar cómo surge y cesa el cuerpo, cómo cambian las sensaciones, cómo aparecen y se desvanecen pensamientos, emociones y percepciones.
“No puedes enderezar las percepciones, porque son solo imágenes que te engañan.”
― Ajahn Lee Dhammadharo, El Arte de Soltar (1956)
En este vídeo...
CUANDO TE SIENTAS A MEDITAR, aunque no surja ningún tipo de conocimiento intuitivo, asegúrate al menos de saber esto: cuando el aire entra, lo sabes. Cuando sale, lo sabes. Cuando es largo, lo sabes. Cuando es corto, lo sabes. Sea agradable o desagradable, lo sabes. Si puedes saber esto, lo estás haciendo bien.
En cuanto a las distintas percepciones (saññā) que surgen en la mente, simplemente déjalas pasar, ya sean buenas o malas, del pasado o del futuro. No dejes que interfieran con lo que estás haciendo, y no vayas tras ellas para tratar de corregirlas. Cuando una percepción aparezca, simplemente déjala pasar por sí sola. Mantén tu conciencia, imperturbable, en el presente.
Cuando decimos que la mente va aquí o allá, en realidad no es la mente la que va. Solo van las percepciones. Estas percepciones son como sombras de la mente. Si el cuerpo está quieto, ¿cómo se moverá su sombra? Es porque el cuerpo se mueve y no está quieto que su sombra se mueve; y cuando la sombra se mueve, ¿cómo la vas a atrapar? Las sombras son difíciles de atrapar, difíciles de sacudir, difíciles de mantener quietas.
La conciencia que forma el presente: esa es la verdadera mente. La conciencia que va tras las percepciones es solo una sombra. La conciencia real —el “saber”— permanece en su lugar. No se pone de pie, no camina, no va ni viene. En cuanto a la mente —esa conciencia que no actúa de ninguna manera, ni viene ni va, ni hacia adelante ni hacia atrás—, está quieta e imperturbada.
Y cuando la mente es así, en su estado normal, equilibrada, sin distracción —es decir, cuando no tiene sombras— podemos descansar en paz. Pero si la mente está inestable, incierta y vacilante, entonces surgen percepciones. Cuando surgen las percepciones, salen disparadas —y nosotros vamos tras ellas, tratando de arrastrarlas de vuelta. Ir tras ellas es donde nos equivocamos. Por eso debemos llegar a una nueva comprensión: no hay nada malo con la mente. Solo hay que tener cuidado con las sombras.
No puedes mejorar tu sombra. Digamos que tu sombra es negra. Puedes frotarla con jabón hasta el fin de tus días, y seguirá siendo negra —porque no tiene sustancia. Así ocurre con las percepciones. No puedes enderezarlas, porque son solo imágenes que te engañan.
El Buda enseñó, por tanto, que quien no está familiarizado con el yo, el cuerpo, la mente y sus sombras, está sufriendo de avijjā —oscuridad, conocimiento engañoso. Quien piensa que la mente es el yo, el yo es la mente, la mente son sus percepciones —quien tiene todo esto confundido— se dice que está perdido, como una persona perdida en la selva. Estar perdido en la selva trae todo tipo de dificultades: peligros de bestias salvajes, problemas para encontrar comida o un lugar para dormir. No importa hacia dónde mires, no hay salida. Pero si estamos perdidos en el mundo, es muchas veces peor que estar perdidos en la selva, porque no podemos distinguir el día de la noche. No tenemos posibilidad de encontrar claridad, porque nuestras mentes están oscurecidas por la avijjā.
El propósito de entrenar la mente para estar quieta es calmar sus conflictos. Cuando sus conflictos son pocos, la mente puede aquietarse. Y cuando la mente está quieta, gradualmente se ilumina por sí misma y da lugar al conocimiento. Pero si dejamos que las cosas se compliquen, el conocimiento no tendrá oportunidad de surgir. Eso es oscuridad.
Cuando surge el conocimiento intuitivo, puede —si sabemos cómo usarlo— conducir a la comprensión liberadora. Pero si el conocimiento trata de asuntos bajos —percepciones del pasado y del futuro— y lo seguimos por un largo camino, se convierte en conocimiento mundano. Es decir, nos involucramos tanto en asuntos del cuerpo y de las formas (rūpa) que rebajamos el nivel de la mente, que ya no tiene oportunidad de madurar en el ámbito de los fenómenos mentales (nāma).
Digamos, por ejemplo, que surge una visión y te atrapa: obtienes conocimiento de tus vidas pasadas y te emocionas. Cosas que nunca supiste antes, ahora las sabes. Cosas que nunca viste antes, ahora las ves —y pueden hacerte sentir excesivamente satisfecho o perturbado mientras las sigues. ¿Por qué satisfecho o perturbado? Porque la mente se aferra a ellas y se las toma demasiado en serio.
Puedes ver una visión de ti mismo prosperando como un señor o maestro, un gran emperador o rey, rico e influyente. Si te dejas llevar por la satisfacción, eso es indulgencia en el placer. Has abandonado el Camino Medio, lo cual es un error.
O puedes verte como algo que no quisieras ser: un cerdo o un perro, un pájaro o una rata, lisiado o deforme. Si dejas que eso te perturbe o deprima, eso es indulgencia en el auto-castigo —y nuevamente, te has desviado del camino y has caído fuera de línea con las enseñanzas del Buda.
Algunas personas realmente se dejan arrastrar: tan pronto como empiezan a ver cosas, comienzan a pensar que son especiales, de algún modo superiores a los demás. Se dejan llevar por el orgullo y la arrogancia —y el camino correcto ha desaparecido sin que siquiera lo noten. Así es el conocimiento mundano.
Pero si mantienes un principio firmemente en mente, puedes seguir en el camino correcto: sea cual sea el conocimiento que aparezca, sea cual sea la visión —buena o mala, verdadera o falsa— no tienes que sentirte ni complacido ni perturbado. Solo mantén la mente equilibrada y neutral, y surgirá discernimiento. Verás que la visión muestra la verdad del sufrimiento: surge (nace), se desvanece (envejece) y desaparece (muere).
Si te aferras a tus intuiciones, estás buscando problemas. Aferrarse a lo falso puede hacerte daño; aferrarse a lo verdadero también puede hacerte daño. De hecho, las cosas verdaderas son las que más daño pueden causar. Si lo que sabes es verdadero y vas a decírselo a los demás, estás presumiendo. Si resulta ser falso, puede volverse contra ti. Por eso los sabios dicen que el conocimiento y las opiniones son la esencia del sufrimiento.
El conocimiento forma parte del torrente de opiniones (diṭṭhi-ogha) que debemos cruzar. Si te aferras al conocimiento, ya te has desviado. Si sabes, simplemente sabe. Si ves, simplemente ve, y déjalo así. No tienes que emocionarte ni sentirte complacido. No tienes que ir por ahí presumiendo ante los demás.
Las personas que han estudiado en el extranjero, cuando regresan a los campos de arroz, no cuentan lo que han aprendido a la gente del lugar. Hablan de cosas sencillas, de forma sencilla. No hablan de lo que han estudiado porque (1) nadie lo entendería; (2) no serviría de nada. Incluso con personas que lo entenderían, no exhiben su erudición.
Así debería ser cuando practicas meditación. No importa cuánto sepas, actúa como si no supieras nada —porque así se comportan las personas bien educadas. Si vas presumiendo ante los demás, ya es bastante malo. Si además no te creen, puede ser incluso peor.
Así que, sea lo que sea que sepas, simplemente sé consciente de ello y suéltalo. No dejes que surja la suposición de “yo sé”. Cuando puedes hacer esto, tu mente puede alcanzar lo trascendente, libre de apego.
Todo en el mundo tiene su propia verdad en todos los aspectos. Incluso las cosas que no son verdaderas son verdaderas —es decir, su verdad es que son falsas. Por eso debemos soltar tanto lo verdadero como lo falso. Aun así, sigue siendo la verdad del sufrimiento. Una vez que conocemos la verdad y podemos soltarla, podemos estar en paz.
No seremos pobres, porque la verdad —el Dhamma— estará aún con nosotros. No es un montón de palabras vacías. Es como tener mucho dinero: en vez de llevarlo encima, lo dejamos guardado en casa. Puede que no llevemos nada en los bolsillos, pero no somos pobres.
Lo mismo ocurre con las personas que realmente saben. Incluso cuando sueltan su conocimiento, este sigue ahí. Por eso las mentes de los nobles no quedan a la deriva. Sueltan las cosas, pero no de forma desperdiciada o irresponsable. Sueltan como lo hacen los ricos: aunque suelten, siguen teniendo montones de riqueza.
En cuanto a quienes sueltan como los pobres, no saben qué vale la pena y qué no, y por eso lo tiran todo, incluso lo valioso. Cuando hacen esto, simplemente se encaminan hacia el desastre. Por ejemplo, pueden ver que no hay verdad en nada —ni en los khandhas, ni en el cuerpo, ni en el sufrimiento, ni en su causa, su cesación o el camino hacia esa cesación, ni en el nibbāna. No usan su inteligencia en absoluto. Son demasiado perezosos para hacer algo, así que lo sueltan todo, lo tiran todo. A esto se le llama soltar como un pobre.
Como muchos “sabios” de hoy en día: cuando regresen tras morir, volverán a ser pobres.
En cuanto al Buda, solo soltó las cosas verdaderas y falsas que aparecieron en su cuerpo y mente —pero no abandonó su cuerpo y mente, y por eso terminó siendo rico y libre de hambre, con mucha riqueza para legar a sus descendientes. Por eso sus descendientes nunca tienen que preocuparse por la pobreza. A dondequiera que vayan, siempre hay comida llenando sus cuencos. Este tipo de riqueza es más excelente que vivir en un palacio. Ni siquiera la riqueza de un emperador puede igualarla.
Así que deberíamos mirar al Buda como nuestro modelo. Si vemos que los khandhas no valen —impermanentes, insatisfactorios, no-yo, y todo eso— y simplemente los soltamos por descuido, con seguridad terminaremos siendo pobres. Como una persona ignorante que se siente tan repugnada por una llaga infectada en su cuerpo que no quiere tocarla, y la deja ahí sin cuidarla, permitiendo que siga apestando y supurando: no hay forma de que sane.
En cambio, las personas inteligentes saben cómo lavar sus llagas, ponerles medicina y cubrirlas con vendas para que no resulten repugnantes. Al final, seguramente sanarán.
Del mismo modo, cuando las personas que se sienten disgustadas por los cinco khandhas —viendo solo sus desventajas y no su lado útil— los sueltan sin darles un uso hábil, no obtendrán nada bueno de ello. Pero si tenemos la inteligencia de ver que los khandhas tienen tanto su lado bueno como el malo, y luego los usamos sabiamente meditando para obtener discernimiento sobre los fenómenos físicos y mentales, entonces seremos ricos y felices, con abundancia incluso al estar simplemente sentados y en calma.
Las personas pobres sufren cuando tienen compañía, y sufren cuando no la tienen. Pero una vez que tenemos la verdad —el Dhamma— como nuestra riqueza, no sufriremos si tenemos dinero, ni sufriremos si no lo tenemos, porque nuestras mentes serán trascendentes.
En cuanto a las diversas formas de óxido que han ensuciado y oscurecido nuestros sentidos —el óxido de la codicia, el óxido de la ira y el óxido de la ignorancia—, todos ellos caerán. Nuestros ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente estarán limpios y brillantes.
Por eso el Buda dijo: Dhammo padīpo —el Dhamma es una luz brillante. Esta es la luz del discernimiento. Nuestro corazón estará más allá de todo tipo de daño y sufrimiento, y fluirá constantemente en la corriente que conduce al nibbāna.
— Ajahn Lee Dhammadharo
☸ Texto leído y traducido al español por KarunaPura a partir de las enseñanzas de Ajahn Lee Dhammadharo, recogidas en el capítulo «The Art of Letting Go» del libro «Keeping the Breath in Mind».